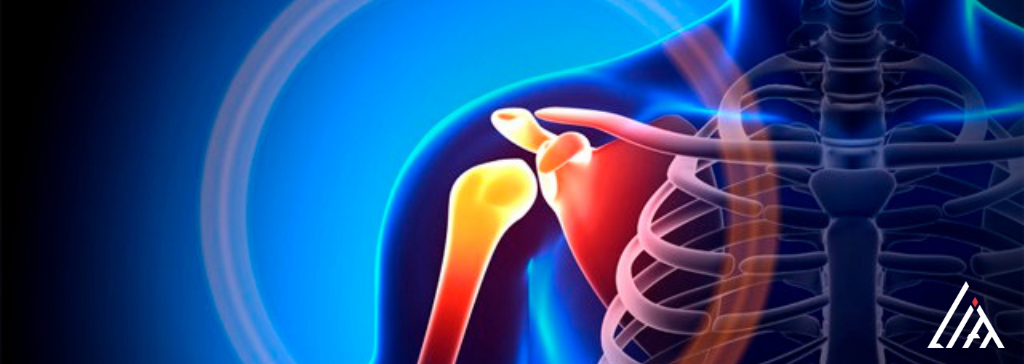5 protocolos de evaluación que todo entrenador debe dominar
La tecnología facilita la medición del rendimiento, pero el verdadero valor está en aplicar protocolos confiables, repetibles y válidos. En esta guía repasamos cinco pruebas clave que todo entrenador debería conocer: CMJ, Broad Jump, RSI, tests de aceleración y de top speed. Explicamos su fundamento, procedimiento, errores comunes y cómo estandarizar la toma de datos para obtener resultados precisos y útiles en la toma de decisiones.
Pruebas funcionales de rendimiento deportivo – Parte 1
Las pruebas funcionales permiten evaluar de forma rápida y precisa la capacidad de un atleta para ejecutar patrones de movimiento con control, precisión y simetría. Son clave para detectar desbalances, prevenir lesiones y optimizar el rendimiento.
En esta primera entrega definimos qué son, para qué sirven, qué sistemas del cuerpo involucran y cuáles son las pautas básicas para aplicarlas correctamente. También adelantamos las pruebas que analizaremos en la serie: WBLT, BESS, Single Leg Squat, SEBT/Y Balance, L.E.S.S., Single Leg Hop y evaluaciones de hombro y columna.
Entrenamiento excéntrico: propiedades y adaptaciones únicas
El trabajo excéntrico, o “estiramiento bajo carga”, no solo es clave en saltos, carreras y lanzamientos, sino que provoca adaptaciones musculares y neuronales únicas que lo convierten en una herramienta potente para mejorar el rendimiento, prevenir lesiones y rehabilitar. En este artículo exploramos su fisiología, el papel de la titina, las adaptaciones estructurales y neuronales, el efecto protector de las repeticiones (RBE) y sus implicaciones prácticas en el entrenamiento y la recuperación.
El sueño: la herramienta más poderosa para optimizar el rendimiento deportivo
El descanso nocturno es mucho más que “recuperar energías”. La ciencia ha demostrado que el sueño influye directamente en la fuerza, la resistencia, la coordinación, la salud hormonal y el sistema inmune. Dormir mal afecta la velocidad, la precisión, la capacidad de recuperación y hasta el riesgo de lesiones.
En este artículo exploramos qué es el sueño y sus fases, por qué es clave para los atletas de élite, cómo impacta en el rendimiento físico y cognitivo, y qué estrategias simples pueden mejorar su calidad. Si querés llevar tu preparación al siguiente nivel, empezá por aquí.
¿Afecta la hora del día al rendimiento deportivo?
El rendimiento no es constante: cambia a lo largo del día influenciado por nuestros ritmos circadianos, esos relojes biológicos que regulan funciones como la temperatura corporal, la fuerza, la coordinación y el estado de alerta. Factores como la luz, la alimentación, la actividad física y el cronotipo (ser más “búho” o más “alondra”) determinan cuándo estamos en nuestro mejor momento.
En este artículo exploramos cómo estos ciclos impactan la fuerza, la potencia y la resistencia; qué dice la ciencia sobre la hora óptima para entrenar y competir; y qué estrategias prácticas podés aplicar para adaptar tu preparación y optimizar tu rendimiento.
Tips para mejorar tu ambiente de entrenamiento
Un entorno de entrenamiento bien diseñado puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Desde aprovechar la tecnología adecuada hasta fomentar la competencia entre atletas, pequeños cambios pueden optimizar el rendimiento y el compromiso en cada sesión.
La tecnología, bien seleccionada y adaptada al presupuesto y necesidades reales, es un aliado para medir, evaluar y motivar. Dispositivos como transductores de posición lineal o alfombras de contacto pueden aportar datos valiosos, siempre que sean prácticos y se integren sin fricciones a la rutina.
El foco debe estar en lo que realmente importa y se puede controlar: métricas relevantes, progresiones claras y estrategias que impacten directamente en el rendimiento. Generar un entorno competitivo mediante tablas de clasificación, objetivos de velocidad o potencia, y métricas variadas aumenta la motivación y el esfuerzo colectivo.
Equilibrar la individualización con la eficiencia es clave; diseñar calentamientos, protocolos de movilidad, enfriamientos y trabajos pliométricos predefinidos ahorra tiempo y mantiene la calidad. Y, como líder, aplicar el concepto de skin in the game: comprometerse al mismo nivel que los atletas, asumir riesgos y compartir responsabilidades para generar confianza y cohesión.
Cómo comparar atletas en base a su perfil carga-velocidad
El perfil carga-velocidad es una herramienta clave dentro del entrenamiento basado en la velocidad (VBT) para evaluar y comparar el rendimiento entre atletas. Basado en la relación lineal y negativa entre carga y velocidad concéntrica media, este perfil permite identificar fortalezas y debilidades: pendientes más pronunciadas suelen indicar mayor eficiencia en mover cargas ligeras a alta velocidad, mientras que pendientes más planas pueden señalar la necesidad de mejorar la fuerza con cargas pesadas.
Mediante el análisis de variables como L0 (carga extrapolada a velocidad cero), V0 (velocidad con carga cero) o el área bajo la curva (AUC), los entrenadores pueden obtener una visión más completa de la relación fuerza-velocidad de un atleta. Este enfoque es útil para personalizar el trabajo según el perfil individual, ajustar la carga relativa y realizar comparaciones antes y después de un bloque de entrenamiento.
Aunque es una herramienta poderosa, el perfil carga-velocidad no debe usarse de forma aislada. Su valor aumenta cuando se integra en un análisis global que contemple la técnica, el contexto del deporte y las características individuales del atleta.
Velocidad media propulsiva vs velocidad pico: ¿cuándo, cómo y por qué?
En el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad (VBT), la elección de la variable de velocidad —velocidad media (VM), velocidad media propulsiva (VMP) o velocidad pico (PV)— es clave para modelar correctamente la relación carga-velocidad y orientar la programación. Cada métrica ofrece ventajas y limitaciones según el tipo de ejercicio, la carga y el objetivo del entrenamiento.
En ejercicios tradicionales con cargas altas (>75/80% 1RM), la VM o la VMP son más precisas para evaluar y seguir el rendimiento, mientras que la VMP resulta especialmente útil en ejercicios explosivos o balísticos, donde la proyección de la carga elimina la fase de frenado. Por su parte, la PV cobra relevancia para detectar el momento exacto de máxima aceleración, aunque debe interpretarse junto con el tiempo que tarda en alcanzarse.
Comprender cuándo y cómo aplicar cada variable permite no solo mejorar la precisión en la evaluación, sino también optimizar la selección de ejercicios y la carga de trabajo. Con un uso estratégico, el VBT sigue siendo una herramienta potente para potenciar la explosividad, monitorizar la fatiga y maximizar el rendimiento.
Cómo utilizar el entrenamiento basado en la velocidad para seguir con precisión el progreso de un atleta
El entrenamiento basado en la velocidad (VBT) se ha convertido en una herramienta clave para estimar el 1RM y monitorear el rendimiento de manera rápida, precisa y sin interrumpir la dinámica del entrenamiento. Gracias a la relación estable entre carga y velocidad concéntrica, y a métodos como el perfil carga-velocidad o el umbral de velocidad mínima (MVT), es posible evaluar la fuerza de un atleta con cargas submáximas y sin la fatiga que genera un test máximo tradicional.
Combinado con la inferencia basada en magnitud (IBM) —que permite diferenciar cambios reales del simple ruido de medición—, el VBT ofrece un enfoque potente para ajustar el entrenamiento de forma individualizada. Este método facilita el seguimiento diario del rendimiento, ayuda a identificar mejoras o pérdidas relevantes y permite tomar decisiones fundamentadas en datos, maximizando la efectividad de cada sesión.
En definitiva, integrar VBT e IBM no solo optimiza el control del progreso, sino que también proporciona al entrenador una base sólida para adaptar la carga, prevenir sobreentrenamiento y potenciar el rendimiento del atleta a lo largo de la temporada.
Dolor de hombro y tendinopatía del manguito rotador: causas, diagnóstico y abordaje
La tendinopatía del manguito rotador es una de las causas más frecuentes de dolor y limitación funcional en el hombro, tanto en deportistas como en la población general. El manguito rotador —formado por supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor— es clave para la estabilidad y el movimiento normal de la articulación glenohumeral.
Su lesión suele estar asociada a sobreuso, desequilibrios musculares, cambios degenerativos y, en algunos casos, alteraciones biomecánicas que modifican la posición de la cabeza humeral. El diagnóstico requiere un análisis integral que incluya la evaluación funcional, la postura escapular, la mecánica del hombro y la identificación de factores extrínsecos e intrínsecos que afecten la salud del tendón.
El tratamiento de primera línea es conservador, basado en un programa de ejercicio estructurado y progresivo que busque restaurar la homeostasis del tendón, mejorar el control motor, optimizar la función escapular y reducir el dolor sin exacerbar los síntomas. La evidencia muestra que, en muchos casos, este abordaje tiene resultados equivalentes a la cirugía, con el beneficio añadido de una recuperación más rápida y menor coste.
Un enfoque individualizado y guiado por la respuesta clínica es clave para prevenir recurrencias y devolver al deportista a su nivel óptimo de rendimiento.